Hoy, la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño dio a conocer su Informe anual, un ejercicio que, más que una recopilación de cifras y testimonios, constituye un acto de memoria, resistencia y responsabilidad ética con un territorio herido. El énfasis de este año en la salud mental no es casual: responde a la urgencia de visibilizar las profundas marcas psicosociales que deja la continuidad de la violencia, la presencia persistente de actores armados y la indiferencia institucional que, lejos de reparar, termina por revictimizar a las comunidades.

El esfuerzo sostenido de la Mesa por presentar este panorama año tras año merece ser reconocido en toda su magnitud. Elaborar un informe de derechos humanos en un territorio donde las dinámicas armadas se han normalizado —y, en algunos casos, institucionalmente tolerado— implica no solo rigor metodológico, sino valentía. En el Oriente Antioqueño, la violencia no siempre estalla de manera evidente; a menudo se manifiesta en formas silenciosas: control social, miedo difuso, restricciones de movilidad, estigmatización y una sensación persistente de inseguridad emocional. Documentar estas realidades supone acompañar a comunidades que llevan décadas cargando con duelos imposibles de cerrar y temores que se renuevan.
En este contexto, la salud mental emerge como un componente central para entender la verdadera dimensión de la crisis humanitaria en la región. No se trata únicamente de diagnósticos clínicos, sino del impacto comunitario del conflicto: el estrés postraumático no resuelto, la fractura del tejido social, la desconfianza sistemática, la migración forzada interna, el silenciamiento como estrategia de supervivencia. Cada una de estas afectaciones configura un territorio que intenta reconstruirse mientras convive con las causas de su propio dolor.
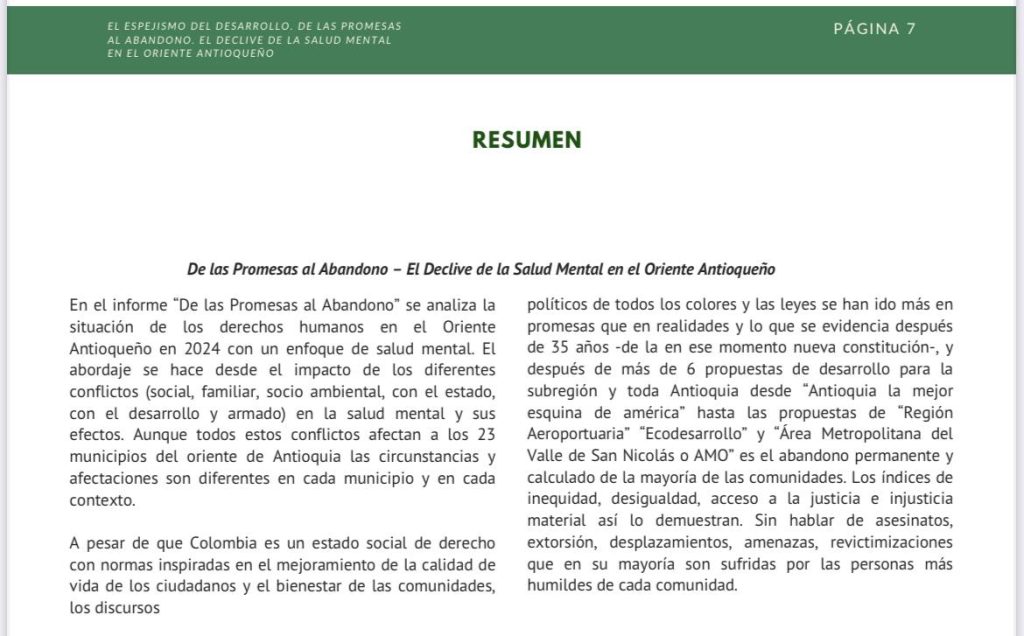
Resulta especialmente preocupante el negacionismo oficial que rodea estas problemáticas. La falta de reconocimiento de la presencia e impacto de actores armados ilegales —más allá del discurso formal— tiene consecuencias profundas. Cuando las instituciones minimizan la realidad que viven las comunidades, no solo se impide la formulación de políticas públicas adecuadas, sino que se envía un mensaje devastador: el sufrimiento de las víctimas es secundario frente a la necesidad de proyectar una imagen de normalidad. Ese negacionismo, lejos de resolver tensiones, reabre heridas y erosiona la confianza que debería existir entre ciudadanía y Estado.
Frente a esta paradoja, la labor de la Mesa de Derechos Humanos adquiere una relevancia mayor. Su informe no solo denuncia, sino que también recuerda que los derechos humanos no son una aspiración abstracta, sino una condición mínima para una vida digna. Además, su insistencia en incluir la salud mental muestra una comprensión integral de la violencia, que va más allá de lo material para reconocer lo emocional, lo simbólico y lo comunitario.
En una región donde se ha convivido por décadas con múltiples formas de violencia, la documentación rigurosa y sensible de las afectaciones es una forma de resistencia frente al olvido. Y es, también, un llamado urgente a las autoridades para abandonar discursos complacientes y asumir, con responsabilidad, la complejidad del territorio.
El Oriente Antioqueño ha demostrado, una y otra vez, su capacidad de resiliencia. Pero la resiliencia no puede seguir siendo el sustituto de los derechos, ni la fortaleza comunitaria la excusa para que el Estado ignore sus obligaciones. El informe presentado hoy es una invitación —o más bien, una exigencia— a ver el territorio con honestidad, a escuchar sus dolores, a reconocer sus riesgos y a actuar de manera coherente con la dignidad de sus habitantes.
